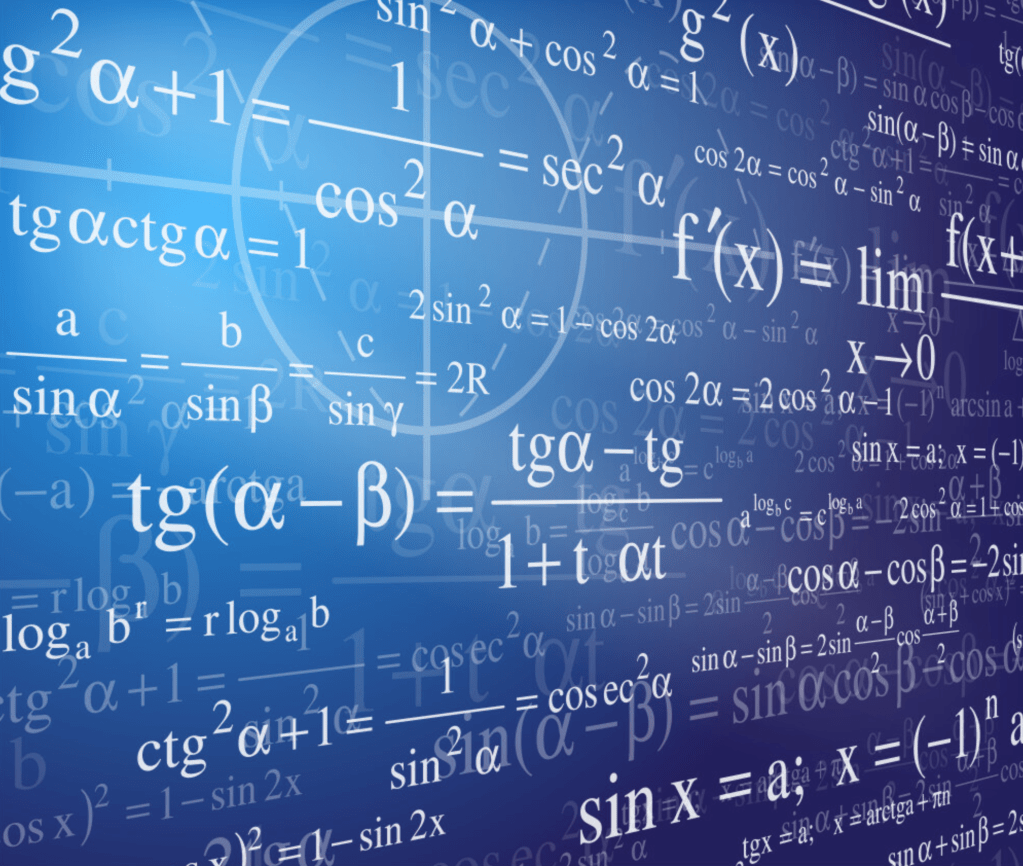Podemos remontarnos, como mínimo, a Platón para encontrar la pregunta por aquello que constituye el arte: ¿Qué es el arte? ¿Qué constituye una obra de arte como tal? En el libro X de La República Platón define el arte como imitación, como pura mímesis para usar un término griego, pero el feo de Sócrates no tarda en aseverar que, bajo este supuesto, dado que con un sencillo espejo se obtienen reflejos de la realidad, tenemos una manera fácil de obtener obras de arte, reflejos de la realidad. Desde luego, bajo esta concepción, ya criticada por Sócrates, se concibe la obra de arte ideal como lo divisado ante una ventana abierta a la realidad, al mundo. Este concepto de arte y de obra de arte fue puesto en quiebra en 1917 por Marcel Duchamp y su fuente: un urinario firmado con “R. Mutt”, dispuesto en horizontal sobre un pedestal, y que evoca un cierto erotismo transgresor. Duchamp detecta que el arte, a lo largo de la historia occidental, ha estado preso de la dimensión especular propia del espejo, es decir, que se ha concebido como representación, como algo dado a ver, que activa nuestra pulsión escópica, nuestro deseo de ver.

Duchamp va a rebelarse contra este arte dominado por el registro de lo imaginario, por el ojo, él lo denominará «arte retiniano», mediante un «arte conceptual» en el que el arte y la obra ya no actúan como falo simbólico del mirar, ya no movilizan el deseo de ver, ya no estimulan la retina mediante representaciones, vía figuraciones pictóricas o plásticas, esto es, mediante unos u otros falos imaginarios, sino que, ahora, lo que se activa es el deseo de pensar. Dicho de otra manera, ahora es el pensar mismo lo que pasa por la función simbólica del falo sin que se precise ninguna positivización vía estas o aquellas formas fálicas imaginarias. De lo que se trata con Duchamp, a fin de cuentas, es de erotizar el pensamiento. Y bien, entonces, ¿qué nos da a pensar la fuente de Duchamp? Ante todo, y más allá de las evocaciones eróticas transgresoras suscitadas, que la obra de arte tiene que ver con la reubicación misma de un objeto ordinario que forma parte de la realidad cotidiana. La clave para entender aquello ante lo que estamos es no centrarse tanto en el registro de lo imaginario como centrarnos en el registro de lo simbólico: es, justamente, ese cambio de lugar del objeto ordinario, el llevarlo de un contexto a otro contexto, d’un Autre à un Autre, lo que altera retroactivamente la significación misma de dicho objeto. El gesto de Duchamp que da con la fuente, es decir, llevar un simple urinario a una galería de arte, firmarlo, situarlo en un pedestal horizontalmente, suspende la significación utilitaria habitual del urinario y lo dispone en el redil de otras significaciones evocativas de corte erótico, y lo más importante, lo establece en obra de arte. Lo decisivo que no debería escapársenos es que este pasaje del objeto ordinario d’un Autre à un Autre no es más que una reubicación sociosimbólica de dicho objeto, o para decirlo de manera más precisa, no es más que el pasaje de un significante determinado, el urinario, de una cadena significante a otra cadena significante, cosa que altera su significación. Y es justamente esta redefinición de las coordenadas formales simbólicas del objeto lo que provoca su cambio de sustancia, su transubstanciación para decirlo con términos teológicos: ocurre exactamente igual con el pan y el vino, los cuales al ser llevados de su uso ordinario doméstico al ámbito del ritual de la misa, se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo, o con el tránsito de Jesús, un hombre común mortal, a Cristo el hijo de Dios o Dios encarnado, en ambos casos estamos ante objetos que no podemos diferenciar en el nivel de lo meramente representativo, bajo el registro de lo imaginario, aquí son indiscernibles, indistinguibles, pero que, tan pronto como son ubicados en contextos sociosimbólicos distintos cobran significaciones dispares harto sorprendentes.

Desde luego, esta remisión a nuevas significaciones a la que apunta Duchamp convoca la distinción de Heidegger en El origen de la obra de arte entre, de un lado, la obra de arte como Cosa (das Ding) y, de otro, la cosa ordinaria emplazada en el circuito del sentido habitual, definida por su significación utilitaria. La obra de arte para Heidegger no es más que la Cosa despojada de toda significación mundana, es decir, es lo que quedaría el objeto ordinario una vez es puesto entre paréntesis todo horizonte de sentido; es, en definitiva, la cosa al desnudo, no emplazada en coordenada sociosimbólica alguna. Ahora bien, lo interesante aquí, por cuanto entronca con esa dimensión teológica indicada hace un momento, son dos cuestiones: la primera, que la fuente de Duchamp en la medida en que es identificada con la Cosa provoca lo que Heidegger denomina como un Stoss -un «choque disruptivo»- que suspende las remisiones utilitarias habituales del objeto -en nuestro caso del urinario-, lo extrae del horizonte de sentido establecido del mundo; y segundo, que este pasaje por la Cosa misma pone de relieve, y esto es lo que más interesa a Heidegger, la imposibilidad de un cierre de sentido, de una interpretación final de la cosa, o dicho al contrario, atestigua que es del todo ineludible la apertura de sentido, que las transubstanciaciones o significaciones atribuibles a la Cosa misma son inagotables. Esto es interesante porque nos sitúa ante la idea de que la cópula infinita entre significantes lleva a una remisión inacabable de significaciones, es decir, nos lleva al universo psicótico en el que no hay estabilización significante ninguna, en el que no hay un cierre de la significación mediante los célebres significantes-amos. Lo que no deja de ser sumamente paradójico es que, bajo este escenario, lo que no ha operado es precisamente la metáfora simbólica, lo que a la postre es indicativo de que estamos ante una prevalencia del registro de lo imaginario. Pero no nos desviemos de nuestro tema… Lo fundamental ahora es poner la atención sobre este pasaje por das Ding y der Stoss. ¿A qué apunta y dónde nos sitúa ese preciso momento del «choque disruptivo» que media en el tránsito d’un Autre à un Autre y en el que la cosa misma se revela en su carácter de Cosa?
Para responder a esta cuestión vamos a recurrir a las Brillo Box de Andy Warhol. Antes de entrar en las Brillo Box, vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿de qué se trata en el pop art de Warhol? De entrada, todo indica, y así parece que lo declaran los manuales de arte al uso, de una fascinación por el universo cósico mercantil cotidiano de la sociedad consumista estadounidense (por las latas de sopa Campbell, cajas de cereales Kellog’s, ketchup Heinz, conservas de frutas Del Monte, esponjas de metal Brillo, etc.), y además, de llevar esta fascinación al punto de elevar estos objetos ordinarios de la sociedad de consumo, esto es, las mercancías, a la categoría de verdaderas obras de arte. Evidentemente, cuando la realidad es el capitalismo, cuando la realidad toda parece que ha quedado subsumida bajo el universo de la mercancía, suena a simple perogrullada afirmar que, en dicha sociedad, los objetos ordinarios por excelencia son las mercancías. Y esto es así hasta el punto que, precisamente, hoy se confunde el «mundo del arte» con el «mercado del arte», es decir, con ese Autre de la institución artística que es un conglomerado de intereses creados hecho de subastas, megagalerías, coleccionistas multimillonarios, críticos artísticos a sueldo de los principales marchantes, etc.; en resumen, una economía empresarial que tiene como razón última de su existencia el negocio.

Pero vamos, ahora sí, con las Brillo Box. Estamos en 1964. De entrada, el gesto de Warhol consiste en situar sus célebres Brillo Box en el lugar «mercado del arte», unas Brillo Box que eran indistinguibles de las cajas Brillo que podían encontrarse en un supermercado a la vuelta de la esquina. Tenemos, por lo tanto, una identidad indiscernible entre un signo artístico y aquello que éste aspira a significar, no hay por la tanto nada en el nivel de lo imaginario que permita distinguir las Brillo Box de las cajas, hay un reflejo o una identidad especular perfecta. En este sentido, las Brillo ejemplifican aquello que, según Danto, el arte contemporáneo consuma, a saber: el fin del arte, dado que en él tenemos, no ya una representación imitativa, sea figurativa o escultórica, de lo que se pretende significar -recordemos la idea de arte apuntada en La República de Platón-, sino que tenemos una identidad strictu sensu entre el objeto de arte, la obra de arte, y el significado que aspira a expresar dicha obra, las cajas Brillo del supermercado. Bajo este supuesto, nos asegura Danto muy hegelianamente, la obra de arte contemporánea es una encarnación de lo que significa. Pero entonces: ¿qué diferencia hay entre las Brillo Box de la galería Stable de Nueva York y las cajas Brillo del supermercado? Ninguna, y sin embargo, paradoja, las primeras son arte y las segundas no. Esto constata, de una parte, que, como decimos, hay una identidad entre la obra de arte Brillo Box y lo que significa, a saber, las cajas Brillo del supermercado; en apariencia, por lo tanto, no hay diferencia ninguna entre el signo artístico y el significado, son exactamente la misma cosa, tenemos plena identidad; y, de otra parte, sin embargo, las Brillo Box de la galería Stable son arte y las cajas del supermercado, siendo idénticas, indiscernibles respecto a las anteriores, no lo son. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues, precisamente, que unas están ubicadas en ese Autre supermercado y las otras en ese otro Autre que es el «mercado del arte», en la institución artística. De hecho, si nos ponemos un poco dialécticos a lo Hegel y pensamos un instante, vemos que si hay identidad es porque hay diferencia, pues es imposible determinar la identidad de dos cosas sin presuponer, con anterioridad lógica, la diferencia entre ambas. ¿Y cuál es esa diferencia? El lugar. De fondo, lo que estamos afirmando es que la diferencia entre las Brillo y las cajas no puede hallarse en el registro de lo imaginario, sino en el registro de lo simbólico. Ahora bien, si la diferencia es el lugar sociosimbólico ya estamos nuevamente en la distinción entre un Autre y otro Autre, en el pasaje entre ambos, en como un mismo significante, al copular con cadenas significantes diferentes, cobra significaciones dispares, se transfigura, cambia de substancia, etc. Ahora, si nuestra explicación acabase aquí, en este punto, no estaríamos dando un paso más respecto a lo que ya hemos explicado en relación a la fuente de Marcel Duchamp.
Para ir un poco más lejos tenemos que, primero, tener muy presente el pasaje d’un Autre à un Autre como tal, ese pasaje por el que se nos colaba la Cosa heideggeriana (das Ding), que comporta un «choque disruptivo» de sentido o de significación (der Stoss), y segundo, debemos adentrarnos en lo que Marx denominaba «la metafísica de la mercancía», pues en el pop art de Warhol lo que nos ocupa es, ante todo, lo hemos dicho ya, la fascinación por la mercancía. De entrada, el supermercado donde tenemos las cajas de estropajos y el «mercado del arte» donde aparecen las Brillo Box tienen en común el ser mercado, ergo no debería escapársenos que las cajas y las Brillo de Warhol son eso, mercancías. ¡Nada asombroso hasta aquí! Marx inicia El Capital aseverando que «la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental». Las coordenadas simbólicas de esta «forma elemental» bajo las cuáles toda cosa aparece, se muestra, en la medida en que es mercancía, son: de una parte, tener un valor de uso, la cosa aquí se revela como el producto de un «trabajo concreto» que delimita su utilidad social, y de otra parte, tener un cierto valor que viene determinado, Marx dixit, por el tiempo de «trabajo abstracto» socialmente necesario para su producción. Es importante destacar, además, dos matices: primero, que esta «forma elemental», como indican el valor de uso y el valor mismo, tiene como requisito necesario que la cosa que se presenta como mercancía supone un trabajo, fuerza de trabajo, energía laborante, nos atrevemos a decir un impulso (ein Trieb); y segundo, no es casual que ese «aparece como» en alemán sea «erscheint als», lo que alude a un «schein», esto es, a un brillo. Lo que de manera muy ajustada busca Marx al usar el verbo «erscheinen» que remite al «schein», al brillo, es, precisamente, llamar la atención sobre la vertiente seductora de la mercancía, sobre su dimensión bella, que la mercancía mediante ese brillo atrae la mirada, el deseo, que, en suma, causa el deseo. Obviamente, ese brillo seductor, en el universo capitalista, tiene que ver ante todo con el valor, con la valorización, con el negocio que no es otra cosa que acumulación de «trabajo abstracto», pero tampoco hay que perder de vista que este brillo de la cosa mercancía es a su vez índice de un algo, un no sé qué, una elusiva X, que actúa como señuelo y que, justamente por ello, estimula esa fascinación en la que quedaron cautivados los artistas del pop art.

Llegados a este punto nos queda un esfuerzo último: pensar las cajas de estropajos del supermercado y las Brillo Box bajo las coordenadas simbólicas de la mercancía para tratar de entender la operación artística de Warhol. Lo que pone en marcha Warhol, lo hemos dicho por activa y por pasiva, es un pasaje d’un Autre à un Autre. En este pasaje tenemos, en un principio, las cajas de estropajo con su valor de uso -utilidad social- y su valor comercial habituales; pero, tan pronto como esas otras cajas indiscernibles de las anteriores en el registro imaginario son puestas en el lugar de la institución artística, tenemos que el valor de uso habitual de esas cajas queda sustituido por un valor de uso artístico, estético, y además, cosa esta decisiva, tenemos que el valor como tal de las cajas en el mercado ¡se dispara a cifras astronómicas! Por supuesto, es ese lugar vacío en el Autre simbólico del «mercado del arte» que vienen a ocupar las cajas lo que hace que éstas adopten un plus de «schein» o de brillo fascinante que está directamente aparejado al incremento de su valor como mercancía. Este «schein» o brillo, como decimos, dota a la mercancía de un aura fascinante, cautivador, que nos ilumina la pertinencia misma de que Warhol bautizara su obra como Brillo Box -cajas brillantes-; pero, es más, establece a las cajas mismas en causa del deseo emparentándolas con una belleza seductora, irresistible y turgente, que no puede más que anunciar un posterior momento de detumescencia, un ineludible momento de estrago, une petite mort que no se deja representar ni decir, que está, por lo tanto, más allá de lo imaginario y lo simbólico para adentrarse en el vacío de lo real de la Cosa imposible (das Ding). Este socavamiento de lo simbólico que apunta a lo real se da tan pronto como nos percatamos que las Brillo Box no se ciñen sino que, por el contrario, rebasan las coordenadas formales mismas de la mercancía, pues su valor, ¡atención!, no tiene nada que ver con el tiempo de «trabajo abstracto» socialmente necesario para su producción, entre otras cosas porque las mercancías Brillo Box no encierran mucho más trabajo que las cajas ordinarias del supermercado que contienen estropajos para limpiar el aluminio. Son, justamente, estos impasses por la formalización simbólica los que, para Lacan, permiten un acceso a lo real del goce (jouissance).

Ahora podemos ver con claridad el producto último del pasaje d’un Autre à un Autre realizado por Warhol. El secreto de este pasaje no es tanto, como en Heidegger, la apertura de sentido o la remisión inagotable a nuevos significados mediados por «choques disruptivos» (die Stosse) como, ahora sí, quedarse en el instante mismo de ese «choque disruptivo» y percatarse de que ahí se da la producción de un resto, un deshecho, una letra que suspende el sentido, un pas de sens, un objeto desatado de la cadena significante, caído de l’Autre. En suma, a lo que nos confrontan las Brillo Box de Warhol es a la sublimación consistente en la elevación de las cosas más ordinarias del capitalismo -las mercancías- a la dignidad de la Cosa imposible (das Ding), es decir, lo que tenemos es la producción misma de la mercancía como objeto a: ese objeto que en su anverso es un señuelo fascinante, bello, que moviliza del deseo y que, tras su caída, tras revelarse como tal señuelo, muestra su anverso real y obsceno, horrible, a través del cual se nos arroja compulsivamente al campo de un goce que tiene su paroxismo en la muerte, al lugar vacío de la Cosa imposible. La conclusión última es que nuestro pasaje d’un Autre à un Autre era, en realidad, un pase d’un Autre à l’autre.

Para terminar, no podemos dejar de traer a colación aquí que fue el propio Lacan el que, en una conferencia impartida en Milán en 1972, dejó señalado que la clave de bóveda del discurso capitalista es la promesa ilusoria de la satisfacción de todos los deseos a condición de borrar la diferencia entre la mercancía y el objeto a, el objeto de goce. De aquí que el imperativo categórico bajo el capitalismo contemporáneo sea un imperativo de goce que pretende colmar la castración de los sujetos: ¡goza! ¡consume! ¡siempre es posible gozar un poco más! No deja de ser paradójico que un Warhol fascinado por la mercancía y los negocios, ya en 1964, ocho años antes de la conferencia de Milán, adelantara ese mismo borramiento a través del arte con sus Brillo Box, y es que el arte siempre tuvo y tendrá algo que decir a la sabiduría del amor…

ENM (2024)