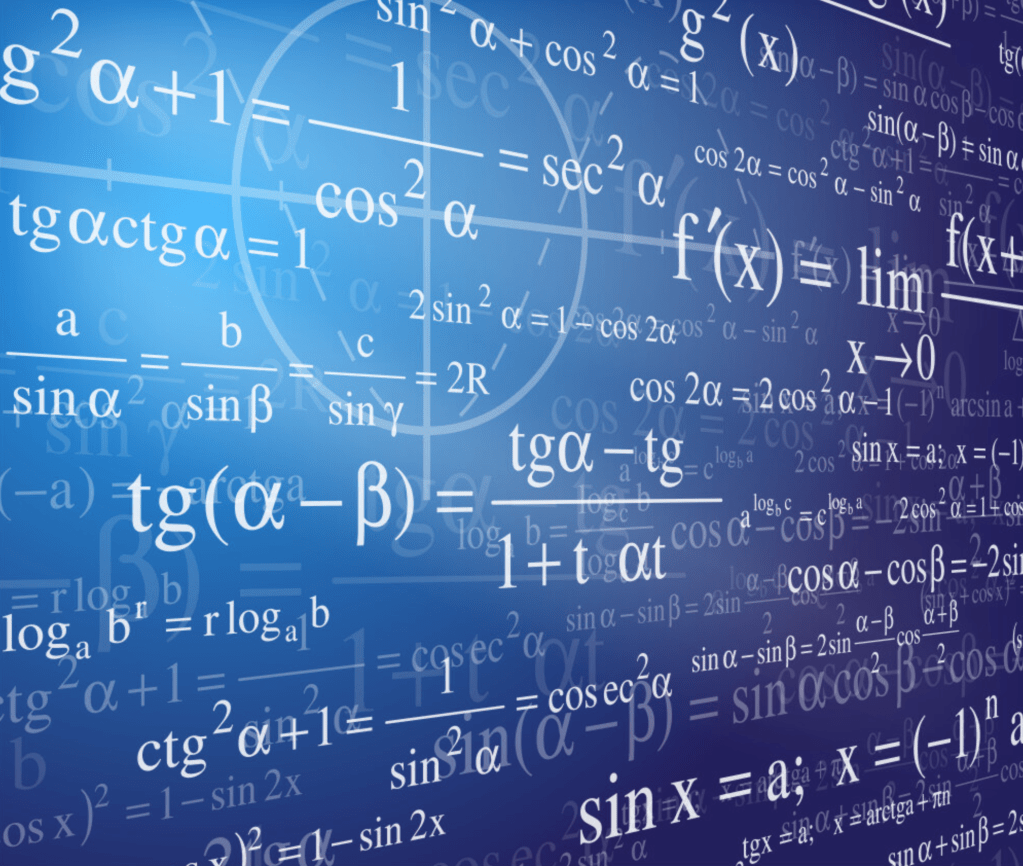La mala noticia que nos trajo el psicoanálisis no fue poner de manifiesto la locura de creerse un yo, que también, sino más bien, y esto sí es un verdadero escándalo inhumano, hacer patente la manera en que el sujeto humano, al constituirse en el lenguaje, ha de pagar una deuda, una libra de carne a un Autre. Esta libra de carne es un goce mediante el cual el sujeto responde a la pregunta por el enigma de ese Autre: Che vuoi?, ¿qué me quiere?, ¿qué desea de mi realmente ese Otro misterioso? El fantasma del sujeto, su guion deseante, es la manera particularísima en que cada sujeto realiza ese pago con su propio cuerpo, qué modalidad única de displacer en el placer, de sufrimiento paradójico, pone en juego para tapar el deseo del Otro.
Pero, ¿Y si ese Otro insondable tuviera el reverso directo de nuestra estructura subjetiva humana? ¿y si ese Otro fuera completo, sin deseo ninguno, y permaneciera ajeno a nosotros, a nuestro sufrimiento, sin padecimiento ninguno, ensimismado en el divino goce de contemplar la impecable lógica de su creación cósmica? Este Gozador absoluto, este Jouissant para usar la expresión de Jacques Lacan, es el Dios que nos propone Leibniz, su particular fantasía. El Dios del polímata de Leipzig es el Gran Matemático-Lógico-Cósmico que yace autocontenido en sí mismo de manera autista, gozando divinamente, en un éxtasis oceánico e innominable, en la contemplación de su propia creación infinita: un universo, que es el mejor de los mundos posibles, y que se despliega con la precisión muda e implacable de la matemática. Esta beatitud de Dios no es una conjetura, sino el núcleo mismo de la teodicea: «Dios se complace [se réjouit] en contemplar su propia obra» (Teodicea, I, § 225), un universo del que es necesario que «haya espíritus ilustrados para tomar placer en ella» (Carta a Sofía Carlota, 9 oct. 1702). Lacan, al formalizar esta figura en el seminario VII La Ética del psicoanálisis, no duda en identificar este bien divino con la estructura psicoanalítica más cruda: «Ese bien supremo, que es el bien del Jouissant… es también lo que llamaré el goce del Otro». Ahora bien, bajo esta escena, el sufrimiento humano, el mal del mundo, no son otra cosa que consecuencias necesarias de un mundo, el mejor posible, cuya Ley se despliega de acuerdo a una ecuación cósmica. Leibniz es muy claro a este respecto: «Ocurre lo mismo con estos desórdenes aparentes en el mundo: no son más que como sombras en un cuadro, que realzan los colores y hacen resaltar la armonía». Dios permanece frío e impasible ante el mal, no padece por nuestros avatares humanos ni pasa por caja para pagar libra de carne ninguna; bajo la arquitectura de la armonía leibniziana, el mal queda integrado como sombras de un plan matemático y cósmico superior, los desmanes y desórdenes oscuros del mundo realzan los colores de la divina inmanencia totalizadora del universo y, en todo caso, son redimidos para alimentar ese bien supremo que es el goce absoluto del creador contemplando el mejor de los mundos posibles. Y es que la redención no está hecha para los humanos, ¡está hecha para Dios!
Curioso goce el de Dios, pues si el goce es un paradójico displacer en el placer -como cuando lloramos de alegría-, o un placer en el displacer – como cuando nos regodeamos victimizándonos de una supuesta afrenta sufrida-, es decir, si en todo gozar hay siempre un placer envuelto en un sufrir, para Él nada de eso existe. El sufrimiento es para las criaturas no para el creador que diría Leibniz, y es lógico que así sea, pues Dios es autocontenido y completo, luego no puede haber un goce que lo desborde o hiera, ni tampoco puede haber Ley para Él, Él es la Ley, por lo que no hay ni puede haber gozo prohibido ni culpa ninguna. Lo inhumano, lo que no puede dejar de perturbarnos en esta conceptualización es la indiferencia cósmica que entraña un Dios contable que se deleita de su creación matemática del mundo, aunque esta incluya el sufrimiento de las criaturas. Como apunta nuevamente Lacan en el seminario aludido: «El Otro, el Otro absoluto, el Otro en cuanto que es el lugar del goce, goza de manera autista, sin necesitar para nada de ustedes». Estamos, en suma, ante un goce autre, un goce otro autista que, como decimos, no está sometido a la Ley de Otro, un goce más allá del falo, pues Él es el Otro y su propia Ley. Situación esta sumamente interesante puesto que este goce otro, sin Ley, se troca, contra pronóstico, en un goce de la Ley misma. Dicho de otra manera, el goce absoluto del Dios de Leibniz no supone un Dios arbitrario y caprichoso que pudiera querer que “2+2=5” como en Descartes, sino que quiere que “2+2=4”, sólo quiere aquello que se ajusta a la matemática misma, es decir, a la lógica del significante puro que es, a fin de cuenta, su Ley inmanente.
Sin embargo, dando un sutil paso más, si el Dios de Leibniz es la Ley, si Él es la fuente y despliegue mismo del orden significante lógico-matemático del cosmos que goza absolutamente de sí, entonces ¿cómo puede ser que el de Dios sea un goce divino más allá del goce inherente al orden fálico-simbólico? Justo aquí es donde encontramos el fantasma de Leibniz: el Gozador absoluto, nuestro Jouissant, se deleita extáticamente en la totalidad misma de lo simbólico convirtiéndola en el objeto mismo de un goce no simbólico, de un goce autre. Esta es, justamente, la paradoja sorprendente con que Leibniz nos deja completamente estupefactos: su Dios arriba a un goce otro que es en sí mismo no-simbólico, que excede los límites de la Ley o lo fálico-simbólico, a través de la Ley o lo fálico-simbólico mismo. Lo decisivo del Dios de Leibniz es que anuda de una manera extrema el falo como significante de la Ley, ese querer que “2+2=4” que pasa por una fidelidad irrestricta al matema, y el goce absoluto más allá del falo.
Estas problematizaciones lejos de debilitar el argumento de Leibniz lo ensalzan, muestran que su idea de un Dios Jouissant, ensimismado en un éxtasis lógico, lejos de ser un error, es por el contrario la derivada estructural misma de su fantasma: un Otro que toma consistencia, que se completa, en la medida en que incluye dentro de sí, como Pleroma, lo Real imposible de simbolizar, esto es, la hiancia misma que el sujeto humano no puede soportar. La consecuencia decisiva de todas estas problematizaciones cae por su propio peso: el fantasma de nuestro filósofo no puede sino ser un sofisticado artilugio que tapa la castración misma del Otro, que ese Otro completo con cuya coherencia y goce fantaseaba Leibniz -y que reverbera aún hoy en la ciencia moderna o la IA- no existe. La explicación: es más tolerable creer que el sufrimiento propio encuentra sentido y justificación en la ecuación cósmica que proporciona una beatitud autista a Dios, que aceptar que no hay Otro, que no hay ecuación ni armonía, y que, consecuentemente, el sufrimiento propio es un real sin sentido en un universo frío y mudo, un sufrimiento del que cada sujeto debe hacerse cargo en solitario. La fórmula fantasmática de Leibniz que da respuesta al Che vuoi? y que dialectiza el pago de su libra de carne, es un Dios completo que goza justo ahí donde nosotros sufrimos.
La mala noticia del psicoanálisis, su escándalo: Dios, el Otro, también sangra.
Dedicado a I.D.
Mi particular libra de carne,
por mi problema con las y cuarto.
ENM (2025)